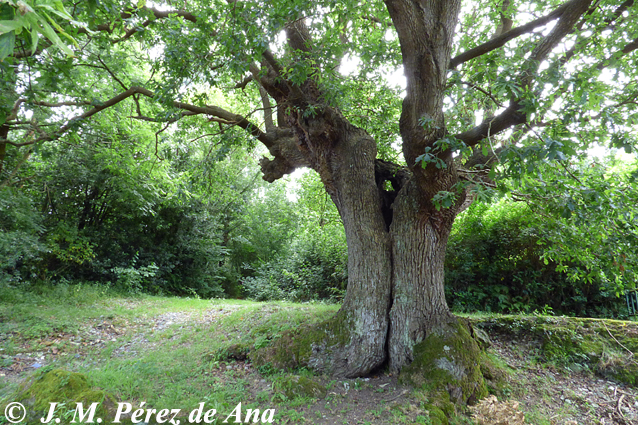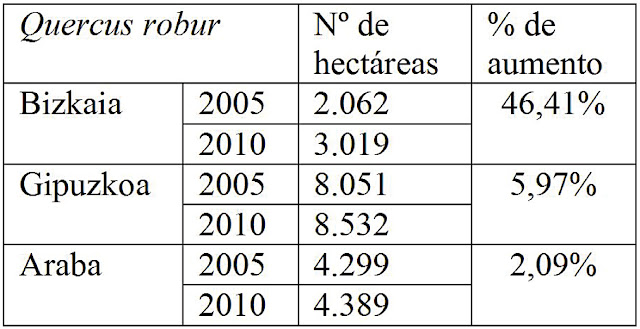Si el euskera es el principal patrimonio inmaterial de los vascos, el caserío vasco (baserria en euskera) es el material y sus habitantes (baserritarrak en euskera) los principales depositarios de la ancestral cultura vasca. Se construyeron caseríos en los cuatrocientos años que pasaron entre los años 1500 y 1900 en Gipuzkoa, Bizkaia (excepto en su extremo occidental) y en los valles cantábricos de Araba y Navarra, coincidiendo con los territorios donde vivían los vascoparlantes (euskaldunak en euskera) de España.
El caserío de la fotografía superior, construido hacia el año 1530 en el barrio de Astarria, se encuentra abandonado y en ruina inminente. Parte de su tejado está hundido. Ha preservado íntegramente su estructura de postes de roble y los tabicajes y cerramientos realizados con tabla machihembrada y una cocina con fuego central y mesas abatibles. La planta baja es de mampostería. La parte inferior de la primera planta es de madera recubierta de argamasa y relleno, mientras que su parte superior y el desván están cerrados con tablones de madera.
Caserío de Ugarka (Zeanuri)
En Bizkaia hay casi 16.000 caseríos y en Gipuzkoa más de 11.000. También los hay en el norte Araba y Navarra. Excepto algunas del pueblo de Pagola, las casas rurales del País Vasco francés no son caseríos vascos, sino casas de tipo bearnés. Las casas rurales del extremo occidental de Bizkaia son de tipo cántabro. El caserío vasco es una vivienda unifamiliar, agropecuaria, autosuficiente y con vocación de aislamiento.
Caserío de Uxuluze (Orozko)
Caserío de Legorburu (Orozko), quemado en la década de 1970
El caserío vasco se caracteriza por su volumen compacto y sin paredes compartidas con otras viviendas vecinas. Sólo alrededor del 20% del caserío se dedica a vivienda, la mayoría de las veces para una única familia; el resto se dedica a cuadra y almacén.
Los caseríos más aislados, que son tenidos como los más genuinos y antiguos, son en realidad los más recientes. Fueron los últimos en construirse y los primeros en abandonarse.
El historiador Alberto Santana en una entrevista dijo que el caserío es un edificio autista y antisocial, y aunque los caseríos solitarios son excepcionales, sus agrupaciones en aldeas o barrios (auzoak en euskera), habitualmente en número de 5 a 10, nunca forman calles, plazas u otros espacios de uso colectivo.
La fachada siempre se orienta hacia el arco entre el Este y el Sur, sin tener en cuenta la orientación de los caseríos circundantes, al contrario de lo que sucede en Cantabria o Asturias. El caserío vasco tiene una planta cuadrangular de 150 a 400 metros cuadrados y no tiene voladizos ni patios interiores, casi siempre con tejado a dos aguas, pero a veces también a tres o cuatro vertientes.
Caserío de Isuntze (Berriz), barroco
Los caseríos más aislados, que son tenidos como los más genuinos y antiguos, son en realidad los más recientes. Fueron los últimos en construirse y los primeros en abandonarse.
Caserío en Zubialde (Zeberio)
El historiador Alberto Santana en una entrevista dijo que el caserío es un edificio autista y antisocial, y aunque los caseríos solitarios son excepcionales, sus agrupaciones en aldeas o barrios (auzoak en euskera), habitualmente en número de 5 a 10, nunca forman calles, plazas u otros espacios de uso colectivo.
Urigoiti (Orozko)
Existen unos 20 tipos de caserío vasco dependiendo de la comarca, su función prioritaria y, principalmente, la época en que fue construido. El primero se edificó hacia el año 1490 y el último alrededor de 1900. Todos tienen dos o tres pisos: el inferior para la familia y sus animales domésticos y el superior para almacén de la cosecha.
Los primeros se construyeron pensando en el ganado vacuno debido a que su crianza era prioritaria durante la Edad Media, mientras que en el siglo XVI ganaron importancia el trigo y la sidra, desplazados por el maíz en los siglos XVII y XVIII, y sólo desde mediados del siglo XIX empezaron a ser importantes los cultivos de patata, alubia y hortalizas. En el siglo XX los prados de siega y las plantaciones de coníferas exóticas sustituyeron a gran parte de los cultivos.
Durante la excavación arqueológica de varios caseríos se han encontrado los indicios de cabañas de madera medievales preexistentes. Eran chozas frágiles e incómodas con un esqueleto interior de postes y cuatro paredes externas con tablas verticales ensambladas. En las excavaciones de los caseríos aparecen los agujeros donde se fijaban los postes. Las cabañas medievales eran mucho más pequeñas que los caseríos vascos, ya que el lagar, los graneros, la pocilga y los rediles se encontraban en edificios separados.
Caserío en Mendeika (Orduña)
Caserío de Ezterripa, Gederiaga (Abadiño)
Durante la gran crisis de mediados del siglo XIV los nobles vascos se apropiaban de gran parte de la producción de la población rural, que solicitaron ayuda a la villas e incluso a los reyes. En el año 1329, el concejo de Oiartzun (Gipuzkoa) escribió al rey Alfonso XI para pedirle que les defendiera de los abusos de la nobleza vasca: "sus casas de morada eran apartadas las unas de las otras e non eran poblados de so uno...e tan aína no se podían acorrer los unos a los otros para se defender de ellos de los males, e tuertos, e robos que les facian".
Sólo la imposición de la paz social por parte de los Reyes Católicos consiguió terminar con las guerras banderizas, que es como se llamaron los enfrentamientos bélicos que tuvieron lugar a finales de la Edad Media entre los diferentes linajes de la nobleza vasca agrupados en dos bandos: gamboínos y oñacinos. Muchos de los guerreros feudales acabaron luchando contra los musulmanes a las órdenes de los Reyes Católicos, durante cuyo reinado el Señorío de Vizcaya y la Provincia de Guipúzcoa disfrutaron de un desarrollo y bonanza económica que no volvería a repetirse en los siguientes cinco siglos, en gran parte debido a los beneficios que generaba la exportación del trigo y la lana castellana a través de los puertos del Cantábrico.
Caserío de Astobiza, Ziorraga (Amurrio), fotografía del año 2015
El fin de la guerra de banderizos, la instauración del mayorazgo y la tecnología de carpintería y cantería importada de Europa hicieron posible que los campesinos más ricos construyeran un caserío. Los edificaron jefes de obra vascos que trabajaron y aprendieron el oficio con los arquitectos alemanes y franceses que levantaron las grandes catedrales góticas del sur de Francia, Castilla y Andalucía.
Aquellos jefes de obra dejaron unos planos tan bien elaborados que, en palabras de Alberto Santana, "si se los entregáramos a un técnico actual nos edificaría sin problemas un caserío exactamente igual".
En estas circunstancias, se produjo un aumento de la población que exigió nuevas tierras de cultivo a costa de roturar parcelas de bosque y pastos invernales. Gran parte del ganado vacuno y equino pasó de un régimen de trashumancia estacional de corto recorrido a otro de semiestabulación por el que permanecía 5 o 6 meses en el interior del caserío. Por ello los caseríos del siglo XVI dedicaron más de la mitad del espacio construido a cuadras y pajares. La progresiva disminución de la superficie de pastos por las roturaciones sucesivas provocó una disminución del ganado trashumante y ya a mediados del siglo XVIII se comenzó a restringir la libre circulación del ganado, a la vez que se multiplicaban los pleitos por su causa.
Caserío en Gaztelua (Abadiño)
Caserío de Gaztelugoitia, Gaztelua (Abadiño), fotografía antigua
El continuo transporte de mercancías entre Castilla y los puertos del Cantábrico requería de los servicios de numerosos arrieros y carromateros locales. El aumento de la población requirió un notable incremento de la superficie dedicada al cultivo de cereales, trigo principalmente. Los caseríos que se construyeron en el siglo XVIII integraron almacenes en su estructura, generalmente sobre el soportal de la entrada. En los valles orientales de Bizkaia se armaron en la bodega grandes trojes de madera para almacenar el grano. Se construyeron caseríos de piedra y de madera. De estos últimos se conserva el de Ugarka (Zeanuri), pero el más notable era el de Legorburu (Orozko), que ardió en los años setenta.
Ventana del caserío de Gaztelugoitia, fotografía antigua y fotografía actual
Durante el reinado de Carlos V en la primera mitad del siglo XVI la sensación de seguridad y prosperidad y las nuevas posibilidades de hacer fortuna que se abrieron tras el reinado de los Reyes Católicos, tanto en América como en Andalucía, permitieron a los labradores vivir más desahogados y hacer planes optimistas para el futuro. Ya no había peligro de asaltos ni robos por parte de los nobles vascos, y las familias campesinas se esforzaron para poder pagar la construcción de un caserío duradero en sustitución de las destartaladas chozas en las que vivían.
Sin embargo, sólo los campesinos más ricos podían permitirse el lujo de edificar una casa "de cal y canto" pagando un sueldo a las cuadrillas de canteros que tenían que extraer y trabajar la piedra. La madera de roble, por el contrario, era fácil de conseguir, ya que se podían cortar gratuitamente todos los árboles necesarios para hacer la vivienda en los bosques públicos pertenecientes al concejo.
En el siglo XVI las principales plantas cultivadas eran el trigo (garia en euskera) y el manzano, y esta especialización quedó reflejada en la arquitectura de los caseríos. También se cultivaban otros cereales: el centeno (zikirioa, zekalea en euskera), la cebada (garagarra en euskera), la avena (oloa en euskera), la escanda (galtxuria en euskera) y el mijo (artoa en euskera). Este último dejó de cultivarse hace siglos y cuando se comenzó a cultivar el maíz tomó su nombre en euskera (artoa).
Muchos caseríos de aquel período están construidos envolviendo el armazón de un gigantesco lagar de madera (tolare en euskera) que ocupaba toda la longitud del edificio y en el que se prensaban las manzanas recogidas al final del verano. En las bodegas también se guardaba el trigo cosechado, bien protegido en grandes arcones de madera denominados trojes y, sólo durante el siglo XVI, algunos de los campesinos más ricos pagaron por armar grandes hórreos de madera (garaia, garaixe en euskera) delante de la casa, adornándolos con bellas tallas y figuras geométricas.
Hórreo o garaia del caserío de Ertzilla (Iurreta)
Pimientos secándose al sol en un caserío de Sautuola (Zeberio)
Probablemente el siglo XVI fue la época más próspera de la vida en los caseríos. La propiedad de la tierra estaba bastante repartida y la población rural podía disfrutar de los frutos de su trabajo en un ambiente económico expansivo y optimista. En menos de un siglo el panorama medieval había cambiado radicalmente, y donde antes hubo temerosos campesinos en chozas de tabla, ahora competían por construir el caserío más grande, con los arcos más bellos y las más artísticas tallas de madera.
Pero a finales del siglo XVI los sectores más activos de la economía cayeron en una profunda crisis. En los puertos costeros se vivió el colapso del comercio internacional del trigo y la lana castellana. Al mismo tiempo, el bloqueo de las pesquerías de Terranova provocó la decadencia de la construcción naval que hasta entonces había tenido mucha importancia. Se extinguieron los gremios de artesanos que trabajaban en las villas y los dueños de las ferrerías tenían dificultades para poder seguir vendiendo sus productos en los mercados tradicionales de Andalucía y la costa Atlántica. La derrota de la Armada Invencible en el año 1587, en la que desaparecieron muchos barcos y marineros vascos, y la difusión de un virulento brote de peste en 1598 hicieron temer a muchos el regreso a la pobre vida de sus antepasados.
Sin embargo, los ricos vieron en el caserío la única inversión segura para su capital y los pobres se vieron en la necesidad de volver al trabajo en el campo. En este contexto comenzó a cultivarse una planta americana, el maíz, que cambiaría por completo la vida y las costumbres de los campesinos vascos. El maíz se adaptó perfectamente al clima y al suelo vasco, y producía el triple de volumen de grano que el trigo. Nuevas parcelas de bosque, zonas arbustivas y prados fueron roturadas para plantar maíz. Mientras el resto de la economía local se derrumbaba, la población rural aumentaba y se construían nuevos caseríos. Mientras que la actividad mercantil disminuía, el caserío se consolidaba como explotación familiar autosuficiente.
Caserío en Unibaso (Orozko), fotografía del año 2015
Caserío en Unibaso (Orozko), fotografía del año 2015
La guerra contra las tropas republicanas francesas en 1795, contra los ejércitos napoleónicos en 1807 y las Guerras Carlistas provocaron el endeudamiento de los ayuntamientos y por ello, vendieron gran parte de su patrimonio, que compraron los más ricos. Así, nuevas parcelas de bosque y prados fueron roturados para su cultivo. Las leyes forales y de los cuadernos de hermandad, entonces vigentes, dejaron de ser un obstáculo para las roturaciones y la actitud habitual había pasado a ser la de "legalizar el hecho y prohibir su repetición".
La desamortización de Madoz en 1855, que afectó principalmente a los montes comunales de los pueblos, supuso un cambio drástico en la propiedad de la tierra, y aunque fueron los más ricos los que pudieron comprar gran parte de las parcelas en venta, hubo muchos compradores más pobres que pudieron comprar parcelas pequeñas o de baja calidad.
Así, se duplicó la producción de maíz y se introdujo el cultivo de patata y alubia, a la vez que se mantuvo la producción de trigo. A mediados del siglo XIX la producción de maíz suponía el 70% de la cosecha de cereales. Los cultivos mixtos de maíz y alubia comenzaron a ser frecuentes a finales del siglo XVII y se generalizaron un siglo más tarde, cuando se incluyó la patata en la dieta humana.
Los caseríos construidos en el siglo XIX son más pequeños que los de siglos anteriores. Con el inicio de la industrialización del territorio, hacia el año 1900, cesó la construcción de nuevos caseríos, En ese momento, cuando el 80% de los caseríos se encontraban arrendados a sus habitantes, sus propietarios (nagusiak en euskera) comenzaron a venderlos a precios asequibles a los arrendatarios (maisterrak en euskera). En la actualidad, más del 80% de los caseríos son propiedad de sus habitantes (etxejabeak en euskera).
Durante todo el tiempo en que se construyeron caseríos vascos, una economía protoindustrial convivió con las actividades agropecuarias: las ferrerías. Entre la correspondencia del período 1810-1832 guardada en el Archivo General del Señorío de Vizcaya se puede leer "...como las tierras labrantias no guardan proporcion con el numero de habitantes, estos se ven precisados para porcurar sus subsistencia a trabajar en fierro, carretear, carbonear, labrar montañas, plantar arboles fructiferos y repoblar los montes, cuia leña se ha empleado en hacer carbon..." El mineral de hierro extraído en Somorrostro se fundía en las ferrerías dispersas en las orillas de muchos cursos fluviales a donde debía ser transportado. Arrieros y carromateros también trabajaban en el transporte del combustible extraído de los bosques. En los bosques los carboneros transformaban la madera en carbón.
Muchas otras personas trabajaban en los viveros y las plantaciones forestales. En las ferrerías de la comarca Arratia-Nervión "el braceo de montazgo y la conducción del carbón desde los montes a las ferrerías formaban parte de un mismo trabajo. Abastecer a una instalación normal podía suponer los servicios de una veintena a un centenar de carboneros, por lo que era considerable la trascendencia de esta ocupación...En ocasiones se contrataba a guipuzcoanos desplazados estacionalmente en cuadrillas para trabajar en las grandes áreas montañosas". En el Archivo Municipal de Zeberio se guarda un documento donde se puede leer que "la mayor parte de los vecinos de este pueblo, y aún las mujeres se ocupan en la elaboración y demás trabajos adherentes de dichas Ferrerías".
Durante el siglo XX la mayor de los cultivos fueron transformados en prados de siega y plantaciones de coníferas exóticas. Cuando vemos un caserío rodeado de prados de siega y plantaciones de coníferas estamos viendo un paisaje sobrevenido, ya que dejaron de construirse caseríos antes de que se plantase el primer pino. Era otro muy distinto el paisaje del caserío vasco en el tiempo en que se construían. Ahora vemos derrumbarse los caseríos del XVI sin que nadie haga nada por evitarlo. Cuando algún esforzado propietario intenta evitar que se arruine casi siempre es a costa de la eliminación de la madera armada de roble y su sustitución por hormigón. Hay pocos carpinteros capaces de armar los esqueletos de madera de los caseríos tal y como se construyeron, sin un solo clavo.
Detalle de un caserío en Unibaso (Orozko), fotografía antigua
La desamortización de Madoz en 1855, que afectó principalmente a los montes comunales de los pueblos, supuso un cambio drástico en la propiedad de la tierra, y aunque fueron los más ricos los que pudieron comprar gran parte de las parcelas en venta, hubo muchos compradores más pobres que pudieron comprar parcelas pequeñas o de baja calidad.
Caserío en Pagatzandu (Orozko)
Cuadra en la planta baja en un caserío de Pagatzandu (Orozko)
Caserío de Munukogoikoa, Urigoiti (Orozko) de principios del siglo XVI
Detalle de las colmenas en una pared del caserío Munukogoikoa (Orozko)
Caserío de Adarogoikoa (Orozko), en ruinas
Según el historiador bilbaíno Alberto Santana, "nos inventamos el caserío incorporando los últimos avances tecnológicos de la carpintería estructural gótica europea del momento".
Caserío de Txakarrone (Arrieta), con arreglos recientes
Alberto Santana hace ya 22 años, en el año 1993, publicó "Los caseríos vizcaínos" en la revista Narria. Estudios de artes y costumbre populares y los textos de "Baserria", libro editado por la Diputación Foral de Gipuzkoa. El arquitecto suizo Alfredo Baeschlin (1883-1964), "ese artista inquieto que tiene por techo el sol y por patria la tierra" en palabras de Pedro Guimón en el año 1929, que vivió durante dos años en Abadiño, publicó ese mismo año el libro "La arquitectura del caserío vasco", reeditado por Eusko Ikaskuntza en el año 1992 en el número 9 de la revista Ondare. Cuadernos de Artes Plásticas y Monumentales.